Cuando la salud no es cuestión de sexo, sino de sesgo
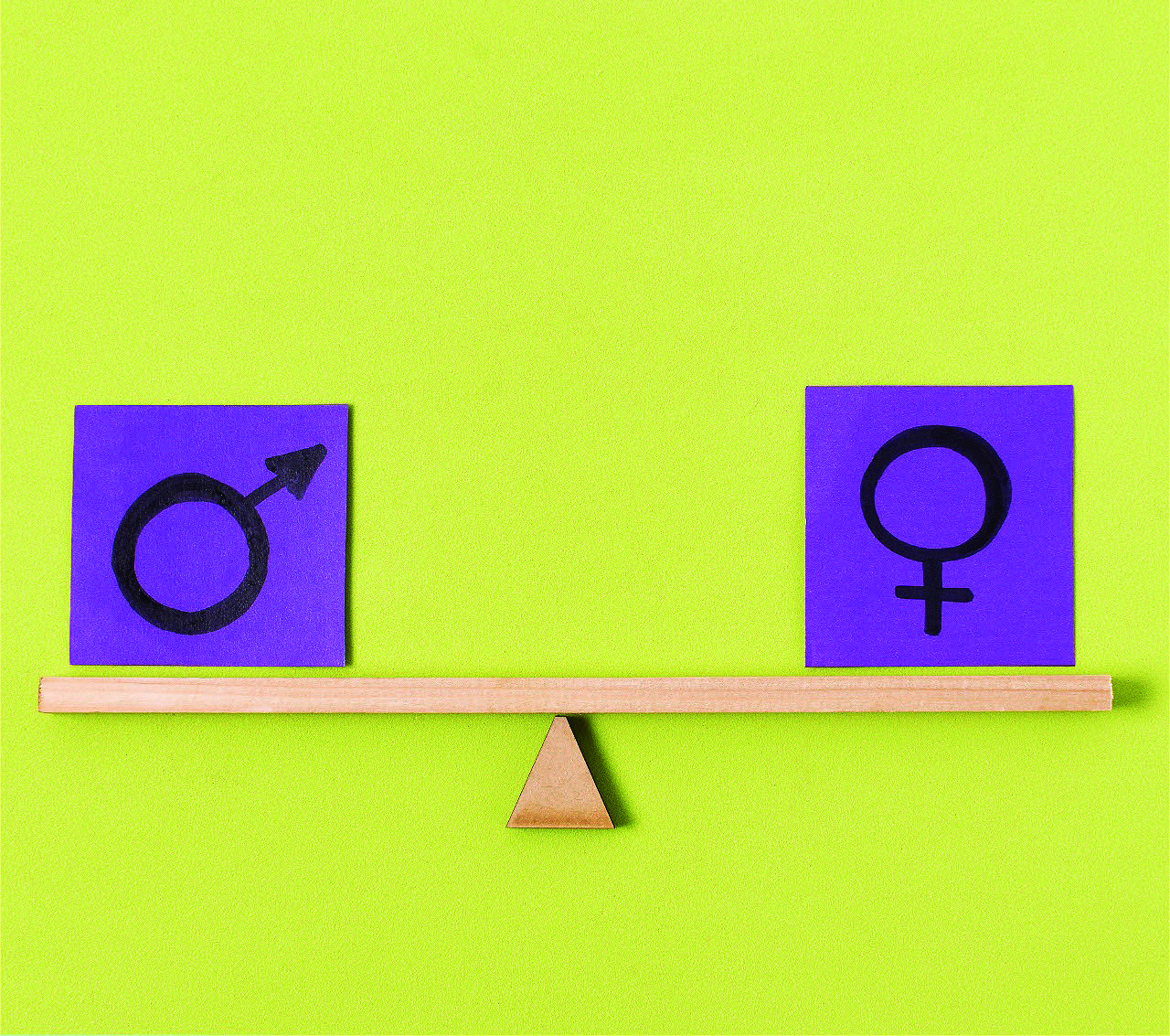
Este artículo no pretende reivindicar a Hipatia de Alejandría, filósofa y maestra griega, considerada como una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia, eso está superado. Según datos de Womeds (Women in Medicine in Spain), el 61% del total de facultativos que trabajan en los centros sanitarios públicos son mujeres.
Hablamos de la mujer como paciente. Tradicionalmente, la salud ha tenido sexo masculino. Y no es una cuestión de ideología, ni de sarcasmo. Es literal. El modelo androcéntrico, el hombre y el comportamiento del cuerpo masculino, ha sido tomado como referencia, en la atención médica, desde la investigación, pasando por el diagnóstico y llegando al abordaje terapéutico.
Sexo y género en medicina. Una introducción a los estudios de las mujeres y de género en ciencias de la salud (2013), una publicación docente del grado en medicina de la Universidad de Cantabria, editada por Montserrat Cabré y Fernando Salmón, del Área de Historia de la Ciencia de esta universidad, referencia a Sue V. Rosser, quien nos traslada al mundo de la investigación médica en Estados Unidos a finales del siglo XX. Esta autora de numerosos artículos sobre los problemas teóricos y aplicados de la ciencia y la salud de la mujer, expone varios ejemplos de sesgos androcéntricos en la investigación clínica, como el empleo de mayores recursos para investigar enfermedades típicamente masculinas, o la exclusión sistemática de mujeres de ensayos clínicos. Esta visión es una rémora que sigue lastrando la sanidad. Y esto es algo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha reconocido: las “inequidades de la salud por cuestión de género tienen un impacto negativo en las mujeres y niñas”.
Ellas enferman de manera diferente que ellos, tienen una evolución diferente frente a ciertas enfermedades y no responden igual a los efectos de determinados fármacos, pero en cambio, son tratadas con protocolos médicos homogéneos, como consecuencia de un sistema de salud basado en un modelo masculinizado. El sesgo de género, a menudo, hace creer, erróneamente, que las enfermedades son universales y comunes a todo el mundo.
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS SESGO DE GÉNERO?
Para acotar el término, nadie mejor que María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), y una de las mayores expertas investigadoras nacionales e internacionales sobre este asunto. El sesgo de género lo traduce como algo muy sencillo: “A igual necesidad sanitaria, se hace un mayor esfuerzo diagnóstico y terapéutico en un sexo respecto a otro”. Por poner un ejemplo, en la actualidad, se calcula que las mujeres sufren un retraso en el diagnóstico con respecto a los hombres en al menos 700 enfermedades Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí?
En los años 90, el movimiento feminista empezó a visibilizar este hecho, después de tres décadas acarreando el retraso en el diagnóstico del infarto agudo de miocardio en mujeres porque presentaban síntomas diferentes a los considerados típicos, que eran los de los hombres. La catedrática da una prolija explicación que da sentido a este hecho. “Entre hombres y mujeres, hay diferencias genéticas, las mujeres conformamos el cromosoma XX, somos fruto de ello, y los hombres son XY. Por otra parte, somos diferentes anatómicamente, porque las mujeres tenemos útero y ovario y los hombres, pene y escroto. También lo somos fisiológicamente, es decir, cómo funciona el organismo, por ejemplo, las mujeres tenemos una variabilidad hormonal a lo largo del ciclo menstrual que es diferente a la de los hombres. Digamos que somos diferentes en estrógenos y en progesterona. Por lo tanto, con estas diferencias genéticas, anatómicas y fisiológicas, es normal que la patología, las enfermedades, a veces, cursen de manera diferente. Hasta ahora, las diferencias de las que he hablado son diferencias biológicas, por eso hablamos de sexo dentro del ámbito de la medicina, es decir, hombre-mujer, sin abordar la diferencia afectivo-sexual”.
Y todo esto es muy importante para que no se produzcan los sesgos de género, que “sería lo siguiente”, añade. “Cuando los profesionales tienen que tomar decisiones, es posible que sean inequitativos en el esfuerzo diagnóstico y en el esfuerzo terapéutico. Y a esa diferencia, en la toma de decisiones, le vamos a llamar desigualdades de género o sesgos de género”. Y por acotar más el concepto: “el género tiene que ver con la existencia de un constructo social que hace que a mujeres y hombres nos hayan asignado diferentes identidades: las mujeres lloran, hablan antes, cuidan, etcétera, y los hombres son más agresivos, juegan a la pelota, etcétera. Es decir, nos han asignado diferentes identidades de género, masculino y femenino. Por otro lado, también está la propia identidad subjetiva: cómo nos sentimos propiamente las mujeres –no como nos diga la sociedad a nosotras mismas–, sino como cada uno de nosotros, hombres y mujeres, nos sentimos. Esa es la identidad subjetiva de género, que ahí van incorporados todos los estudios de la diversidad afectivo-sexual (cómo me siento yo y qué género creo que tengo). Y por otra parte, socialmente, se nos ha estructurado de manera diferente, de tal manera que a mujeres nos han asignado una serie de roles, cuidadoras, de amas de casa, mientras que los hombres, históricamente, se les ha asignado más la etiqueta de trabajar en roles productivos, remunerados. Cuando hablamos de género, hablamos de un constructo muy amplio que divide o diferencia mujeres y hombres en conductas, en necesidades, en deseos. Hablamos de valores y normas, de roles sociales que nos han etiquetado históricamente, y que han derivado en que las mujeres ocupen una posición de más vulnerabilidad, en general, respecto a los hombres”.
Entendido ya el concepto, A las diferencias por sexo –genéticas, anatómicas y fisiológicas–, sumemos el constructo social, y lleguemos a esa desigualdad por género, veamos cómo se refleja y cuáles son las consecuencias.
¿CÓMO SE EVIDENCIA ESTA DESIGUALDAD A NIVEL ASISTENCIAL?
El sesgo de género se evidencia en todos los niveles de la atención sanitaria. Por una parte está la generación de conocimiento –la investigación–, por otra, la transmisión en las universidades –formación del profesional sanitario– y finalmente sería la aplicación, en donde concurre el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, complementarios entre sí.
Si empezamos por los estudios, los ensayos clínicos, el patrón masculino es casi hegemónico. En 1994, la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos publicó unas recomendaciones –no obligaciones–, de incorporar la perspectiva de género en todas las fases de estos estudios. En Europa, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) “no quiere, se resiste”, señala Ruiz Cantero. Aquí vuelven a la palestra el rol social de la mujer y sobre todo, las cuestiones económicas. De las cuatro fases de que consta el ensayo, más allá de si una enfermedad tiene más o menos prevalencia en un sexo u otro, según explica esta experta, “mayoritariamente, introducen a hombres, sobre todo, en las primeras fases, donde se evalúa la tolerancia, la seguridad, la eficacia, los efectos secundarios, etcétera. Y en la última fase, ya se quiere incorporar a más mujeres. Pero ¿qué pasa? Que realmente no se acaba de hacer, como científicamente habría que hacerlo, porque no utilizan tamaños muestrales suficientes de mujeres”. Un ejemplo muy ilustrativo de esto fue el caso de un fármaco para el deseo sexual inhibido –como la Viagra–, pero para mujeres, Addyi, cuyo compuesto activo es la flibanserina. En su estudio clínico, de los 27 sujetos que estudiaron, solo dos eran mujeres. Cabe hacerse la pregunta: ¿es tan difícil reclutar a mujeres? Dos pueden ser las razones, según explica la catedrática: ellas se bajan antes de los ensayos clínicos por sus tareas propias, el factor tiempo, y lo que es, quizás, la madre del cordero: el problema de la variabilidad hormonal. Las hormonas interactúan con los fármacos, por ejemplo, con los antibióticos. Dependiendo del ciclo, el medicamento no funciona igual. Por tanto, como dicen las recomendaciones de la FDA, habría que seleccionar a mujeres en los diferentes momentos del ciclo fértil, que estén en la menopausia tomando terapia hormonal sustitutiva, o no, o si están tomando anticonceptivos, o no. “Y claro, eso encarece los estudios y los hace más complejos. Esa es la realidad”. Sin embargo, esto tiene una contrapartida, fármacos que se dejan de comercializar por efectos secundarios, un hecho mucho más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Por qué será?

Nos acercamos ahora a la parte de la formación del profesional sanitario. “Realmente, es muy importante que se tome muy en serio en las universidades que la incorporación de la perspectiva de género no es ideología –que obviamente podemos tenerla–, es simplemente ciencia, porque hay suficiente conocimiento científico para enseñar en las universidades las diferencias por sexo que hay en la manera de enfermar mujeres y hombres en muchas dolencias, no en todas, pero en muchas”.
Cantero pone, además, como ejemplo la AQU, la Agencia Catalana de Calidad Universitaria, con quien colaboró para elaborar unas guías con perspectiva de género para su incorporación en las carreras de Ciencias de la Salud. Algo inusual, ya desde el lenguaje, porque si la guía del Estado español es muy blanda en cuanto a su redacción en el articulado de docencia, y utiliza verbos como “se recomienda, se facilitará…”, la ley catalana de igualdad obliga. Por tanto, “la toma de decisión política real, académica, en este caso de los rectorados, es muy importante para que se incorpore esa visión”.
Finalmente, llegamos al ámbito clínico, la aplicación práctica. Aquí es importante destacar que hay tres niveles: la atención primaria, la secundaria –que es la especializada de los centros de zona– y el nivel terciario que es el hospitalario. “Se han identificado sesgos de género que yo conozca –dice Ruiz Cantero–, tanto dentro de la atención primaria como dentro de lo que es el ingreso hospitalario, que suele ser ante la misma enfermedad menos frecuente en mujeres que en hombres. ¿Y por qué pasa esto? “Gran pregunta y compleja respuesta”. Hay un concepto muy novedoso que podría justificar parte de este hecho: los ’sesgos cognitivos inconscientes’. Y es que en consulta, sobre todo si estamos hablando de atención primaria, donde la media es de cuatro minutos, lo que hacen los facultativos cuando escuchan al paciente es lo que se denominan atajos mentales, en los que influyen esos sesgos cognitivos inconscientes, “son reales, hay como 100, de anclaje, de confirmación, de disponibilidad, etcétera”. Estos se activan en uno de los dos sistemas de pensamiento: “escucho lo que pasa y hago atajos mentales para dar una respuesta rápida. Ahí, la probabilidad de equivocarse es muy rápida”. El sistema de pensamiento dos, es el reflexivo, que es cuando hay una prueba, una analítica, por ejemplo, en la que podamos confrontar los resultados y hay menos posibilidad de error. Así que el poco tiempo por paciente –un problema estructural del sistema– no ayuda en este sentido.
La también miembro de CIBERESP nos explica que en la Universidad de Harvard, los estudiantes de medicina aprenden bajo el concepto de ‘metacognición’, es decir, “enseñan a los estudiantes a pensar qué están pensando. Para que tengan práctica en pensar. Por ejemplo, es una mujer y a lo mejor lo que parece ansiedad es un infarto”. Lo cual es muy útil en la práctica.
Otra idea que justifica ese sesgo en la atención es el hecho de no tener conocimiento aprendido de cómo las enfermedades pueden que sean diferentes, la manera de manifestarse, los síntomas clínicos, en mujeres que en hombres. Y utilizando como el patrón oro o el estándar de cómo van a ser mal los hombres, no la detectan en mujeres –un hecho que entronca con la formación–. Aquí entraría también que falta la perspectiva sexo-género en las guías de prácticas clínicas. Y como no está, pues, los médicos no lo utilizan. “Esto son algunas de las razones que poco a poco se van conociendo de por qué se producen esos sesgos de género en el diagnóstico y en el tratamiento. Porque claro, si haces un mal diagnóstico de rebote, vas a tener un mal tratamiento”.
En el siguiente plano asistencial, después de pasar por atención primaria, también se observa que a los hombres los derivan antes al médico especialista ad hoc y al hospital que a las mujeres, lo que favorece que ellos obtengan también antes el diagnóstico oportuno y dar con el tratamiento pertinente. Esto no pasa solo en España. Walking down ‘Via Dolorosa’ from primary health care to the specialty pain clinic-patient and professional perceptions of inequity es un estudio escandinavo, que aborda esto mismo referido al dolor crónico. “Las mujeres dan muchas más vueltas con el sistema sanitario hasta llegar al especialista oportuno que los hombres”, señala.
En Reino Unido, que fueron los primeros en desarrollar desde el Gobierno la primera Estrategia de Salud de la Mujer –para crear un sistema de atención médica que priorice la atención en función de la necesidad clínica, no del género–, una encuesta realizada entre las mujeres británicas reflejaba la queja de esta deambulación hasta dar en la diana.
UNA MIRADA AL FUTURO
La iniciativa privada ha tomado la delantera. Hace unos meses, se presentó un ambicioso proyecto dirigido a mejorar la práctica clínica con perspectiva de género. Así surgió MIRADA, con el objetivo de equilibrar la balanza en lo que a atención médica entre hombres y mujeres se refiere.
Proyecto MIRADA: propuestas colaborativas para lograr cambios en la salud integral de las mujeres
Precisamente, María Teresa Ruiz Cantero es la coordinadora. Sus más de 30 años investigando, escudriñando las consecuencias y las fallas, le otorgaban una videncia sobre este asunto muy importante. Ella se lamenta de que en España no haya un sistema cruzado de datos, como en otros países, para poder evaluar estos temas. Así que el encargo de Organon, impulsor del proyecto, fue el de que ella realizara una consulta de salud de las mujeres en detalle –ahora están analizando los resultados para la publicación de artículos–.
Pero la participación de los profesionales sanitarios era vital si lo que se pretendía era hacer algo útil, planteándoles todos estos retos, “si hay de demoras diagnósticas superior en mujeres, errores diagnósticos más frecuente en mujeres, etcétera”. En grupos de trabajo, contaron qué pasa con la salud mental, con la salud sexual y reproductiva, ligada a la violencia, o qué pasa con la salud cardíaca. Es decir, la idea es, ya desde el propio sector, que se pregunten qué puede estar pasando. “Con lo cual, mi percepción es que mis colegas, que han participado en pensar qué hay ahí detrás y desde su propia práctica y experiencia profesional, han aportado ideas muy concretas, muy aterrizadas en lo que ocurre dentro de la atención sanitaria que puede ser modificado”. En definitiva, la catedrática es contundente: “Contar con los propios profesionales para que lleguen a más profesionales en su práctica cotidiana, siempre mejora”.
