Luis Miguel Valor y Ángel Barco / Investigadores del CSIC
‘Aunque la inversión en i+D pueda parecer considerable, a largo plazo supone ahorro y beneficios en forma de patentes y pymes’
Luis Miguel Valor y Ángel Barco lideran un grupo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que ha explorado los mecanismos de acción de fármacos para el tratamiento potencial de las disfunciones cognitivas asociadas a enfermedades como Alzheimer, Parkinson o Huntington, así como a accidentes cerebrovasculares y síndromes congénitos. En esta entrevista, analizan las conclusiones de su trabajo, que ha sido publicado en la revista Nucleic Acids Research, valoran las puertas que se abren gracias a los resultados, e inciden en otras cuestiones, como los malos tiempos que vive el CSIC ante la falta de financiación de los proyectos
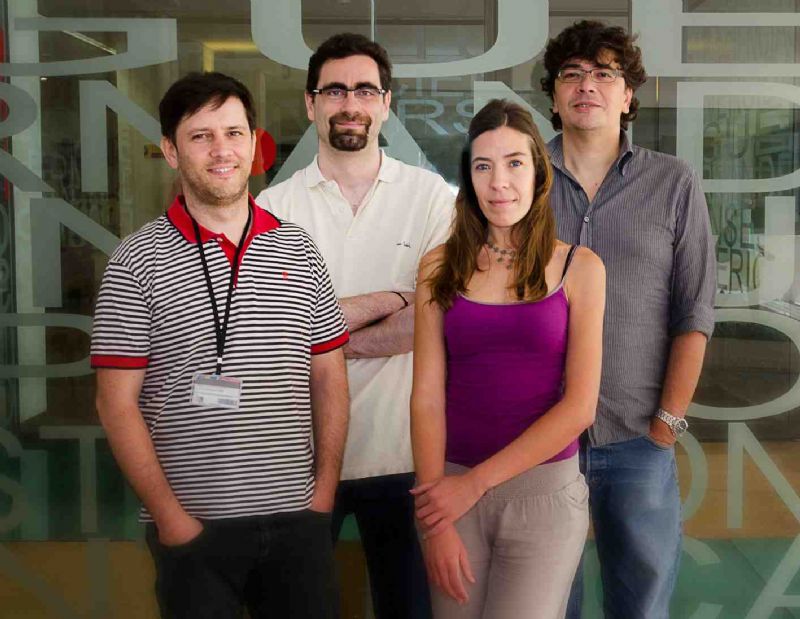
Pregunta: Su equipo acaba de presentar el hallazgo de una nueva diana terapéutica para el tratamiento de disfunciones cognitivas. ¿En qué ha consistido el trabajo y cuáles son las principales conclusiones que extraen del mismo?
Respuesta:En los dos trabajos recientemente publicados no nos centramos en una diana concreta, sino que hemos utilizado diversas técnicas de última generación para el análisis global del genoma. En el primer estudio, hemos determinado el impacto en la expresión y acetilación de genes de un tipo de compuestos, los inhibidores de desacetilasas o HDACi de acuerdo a las siglas en inglés, que están siendo actualmente evaluados para el tratamiento de trastornos cognitivos y neurodegenerativos. Los HDACi aumentan una modificación química de algunas proteínas llamada acetilación. En el caso de las histonas, que son las proteínas que se encargan de empaquetar el ADN en forma de cromatina, la acetilación se asocia con genes activos, es decir, las histonas acetiladas se encuentran en las regiones del genoma con genes que se expresan. Por tanto, se cree que regulando el nivel de acetilación podríamos corregir los fallos en expresión de genes asociados a diversas patologías. Estos inhibidores son relativamente inespecíficos y también pueden dar lugar a la acetilación de otras proteínas que no son histonas. De hecho, nuestros estudios indican que la acetilación de alguna de esas proteínas alternativas podrían jugar un papel tan importante o más que las histonas. En el segundo trabajo, hemos utilizado la misma combinación de técnicas para investigar la enfermedad de Huntington, en la que se produce una falta de acetilación de histonas que podría explicar parte de la patología, pero donde se carecía de la información acerca de qué genes concretos estaban afectados. Nuestros resultados muestran por primera vez y con el mayor grado de resolución las regiones del genoma afectadas por los compuestos HDACi o por la enfermedad de Huntington, respectivamente en cada uno de los estudios, identificando, así, nuevas posibles dianas terapéuticas. El siguiente paso será identificar entre todas esas dianas las auténticamente relevantes para la acción neuroprotectora de los HDACi o para la enfermedad.
Pregunta: En los últimos años, algunos estudios y modelos experimentales han puesto el foco en el impacto positivo que tendrían los inhibidores de HDAC en Alzheimer por su papel neuroprotector. ¿Su trabajo apoya esta tesis?
Respuesta:Dicha tesis se basa en una serie de estudios anteriores en los que han participado docenas de investigadores de todo el mundo. Nosotros no hemos trabajado directamente en modelos de la enfermedad de Alzheimer, pero sí hemos demostrado hace unos años el impacto positivo de estos compuestos en un tipo de discapacidad intelectual, el síndrome de Rubinstein-Taybi, una enfermedad genética poco frecuente asociada a deficiencias en la acetilación de histonas. Como hemos indicado anteriormente, también describimos ahora los defectos en acetilación de histonas asociados a otra enfermedad neurodegenerativa importante, la enfermedad de Huntington. Juntos, estos estudios indican que los inhibidores de HDAC son beneficiosos, pero aún no se sabe bien cómo. Nuestro trabajo representa un importante avance en la descripción de los mecanismos de acción de estos inhibidores, y es un paso imprescindible previo al posible uso de estos compuestos para tratar la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurológicas asociadas a deficiencias en la acetilación de histonas, así como para un mejor diseño de estos fármacos que mejore su efectividad y reduzca sus posibles efectos secundarios.
Pregunta: Según esto, no sólo el Alzheimer, sino también el Parkinson o Huntington, se verían favorecidas por la acción de estos inhibidores. ¿El mecanismo por el que actuarían es el mismo en todos los casos o cada una de estas enfermedades tiene su particularidad?
Respuesta:Creemos que sí. Las enfermedades de Parkinson, Alzheimer y Huntington por poner tres ejemplos, presentan en común una serie de características moleculares como la presencia de agregados de proteína insolubles que anteceden la muerte neuronal. El origen de esos agregados y las neuronas afectadas difieren entre las enfermedades, en el caso del Parkinson son neuronas de la sustancia negra, en el Huntington neuronas del estriado y en Alzheimer la corteza cerebral está muy afectada. Creemos que los HDACi inciden en procesos básicos de la función neuronal y por ello parecen ser beneficiosos en condiciones muy variadas.
Pregunta: ¿La investigación de su equipo concluye aquí o seguirán profundizando en la acción de este tipo de fármacos en enfermedades de tipo neurodegenerativo?
Respuesta:Angel Barco (AB): Pretendemos seguir trabajando en esta línea de investigación. En este estudio hemos investigado las dianas inmediatas de estos compuestos e identificado una nueva molécula, un factor de transcripción, que creemos que juega un papel clave en los efectos de estas drogas. Los siguientes pasos son estudiar el papel en neuroprotección de la activación de ese factor de transcripción por los inhibidores de HDAC y definir, también a nivel de todo el genoma, las consecuencias del tratamiento crónico, prolongado en el tiempo, con estos compuestos. Luis M. Valor (LMV): Por mi parte, estoy ensayando diversas terapias que modulan la expresión de genes, incluyendo el uso de los inhibidores de HDAC, para su aplicación en modelos de la enfermedad de Huntington.
Pregunta: El CSIC vive momentos difíciles por la falta de financiación general de la que adolecen los institutos y los proyectos. ¿Su equipo también se ha visto perjudicado por los recortes de los presupuestos?
Respuesta:AB: Sí. Inevitablemente. La continuidad de todo el personal implicado en este estudio es incierta. El doctor Luis M. Valor, principal responsable de los estudios relacionados con el corea de Huntington, terminará próximamente su contrato Ramón y Cajal y seguramente, después de haber trabajado durante años en la Universidad de Cambridge antes de regresar a España, se vea obligado a emigrar de nuevo. El Dr. José López-Atalaya, responsable del estudio con inhibidores de HDAC, dependía de un programa de contratación de doctores del CSIC que ahora ha desaparecido. Lo mismo ocurre con la beca de la estudiante Deisy Guiretti, también participe en el estudio. Todos los programas de contratación de investigadores jóvenes del CSIC dejaron de existir el año pasado. La posibilidad de continuar o renovar el equipo de investigación parece una quimera. Esto no es una situación particular de nuestro grupo. La mayor parte de mis colegas se encuentran en una situación parecida. La falta de futuro e incertidumbre, es desafortunadamente, la norma hoy en día. LMV: La mayor repercusión no solamente consiste en el mantenimiento de los proyectos actuales sino en el desarrollo de las vías de investigación que una vez iniciadas podrían no tener continuidad. En mi caso, tengo un contrato Ramón y Cajal que finaliza a finales del año que viene, y es a día de hoy bastante improbable que pueda permanecer en el centro de investigación en el que actualmente me encuentro. En el mejor de los casos esto supondría mi marcha al extranjero y, por tanto, una ruptura con la línea de investigación que estoy tratando de establecer. Poniendo un ejemplo, supongamos que tenemos éxito y encontramos una terapia prometedora en nuestros modelos. La falta de financiación y de perspectiva laboral haría que dicha terapia no se pudiera seguir evaluando.
Pregunta: ¿Una sociedad como la nuestra, que se enfrenta a un notable envejecimiento de su población, puede permitirse dejar de apoyar a la ciencia?
Respuesta:La respuesta es clara: no. Nuestra opinión, obviamente, no es imparcial, pero creemos que es un enorme error no invertir en investigación. Nuestra clase política está más interesada en los réditos a corto plazo, posiblemente pensando más de cara a futuras elecciones, que en crear un sistema sólido no solamente de investigación e innovación, sino también de sanidad y educación, que involucre a todos los agentes sociales por encima de partidismos. Aunque la inversión en I+D pueda parecer considerable, hay que tener en cuenta que a largo plazo supone ahorro y beneficios en forma de patentes y creación de pymes cuyo origen es la investigación básica que se está desarrollando en centros como el CSIC. Por ejemplo: si invertimos en la prevención del cáncer, el sistema de sanidad ahorra el costoso tratamiento de futuros pacientes. Lo mismo ocurre con las enfermedades neurodegenerativas: si invertimos en mejores técnicas de diagnóstico y en tratamientos que al menos retrasen la aparición de los síntomas incapacitantes, el sistema de sanidad podrá ahorrar en el tratamiento de este tipo de pacientes, que se caracterizan por ser de larga duración. Todo ello sin contar con el ahorro adicional del coste emocional de los pacientes y de sus familiares, de difícil estimación en términos económicos. Afortunadamente otros países son conscientes de esta necesidad y están realizando un enorme esfuerzo en investigación en enfermedades neurológicas y psiquiátricas. España parece ir en dirección contraria a esa tendencia. Los recortes afectan a todas las áreas, pero creo que son especialmente dramáticos en el caso de la investigación básica, incluso en el área biomédica, porque no se ve un impacto negativo del recorte a corto plazo aparte de la descomposición del propio sistema de I+D. Supongo que como país podríamos limitarnos a ofrecer servicios asistenciales mientras que otros países realizan la investigación en esas enfermedades. Incluso puede que esa sea una mejor solución que estrangular de tal forma el sistema de I+D español que deje de ser competitivo internacionalmente.
Pregunta: ¿A qué achacan que la investigación sea habitualmente una de las primeras áreas que se recortan en época de “vacas flacas”?
Respuesta:Existe una primacía de intereses a corto plazo, que frecuentemente son particulares, sobre el interés general a largo plazo. La investigación, especialmente la básica, es un proceso lento y que requiere de un enorme esfuerzo colectivo internacional. De vez en cuando un grupo realiza un descubrimiento particularmente relevante para la clínica o el desarrollo tecnológico, pero esos avances se sustentan en una enorme masa de datos generados por la comunidad científica internacional. Eliminar a España de ese escenario supone aumentar algo más el paro nacional (no demasiado, al fin y al cabo los investigadores somos pocos) y renunciar a formar parte del principal motor de progreso que tiene la Humanidad, pero no tiene un efecto monetario inmediato salvo el ahorro de unas partidas pequeñas si se comparan con las que maneja el Ministerio de Fomento o las implicadas en el rescate bancario. Las repercusiones culturales y económicas tardarán en llegar. Mientras: “¡que inventen ellos!”
Respuesta:En los dos trabajos recientemente publicados no nos centramos en una diana concreta, sino que hemos utilizado diversas técnicas de última generación para el análisis global del genoma. En el primer estudio, hemos determinado el impacto en la expresión y acetilación de genes de un tipo de compuestos, los inhibidores de desacetilasas o HDACi de acuerdo a las siglas en inglés, que están siendo actualmente evaluados para el tratamiento de trastornos cognitivos y neurodegenerativos. Los HDACi aumentan una modificación química de algunas proteínas llamada acetilación. En el caso de las histonas, que son las proteínas que se encargan de empaquetar el ADN en forma de cromatina, la acetilación se asocia con genes activos, es decir, las histonas acetiladas se encuentran en las regiones del genoma con genes que se expresan. Por tanto, se cree que regulando el nivel de acetilación podríamos corregir los fallos en expresión de genes asociados a diversas patologías. Estos inhibidores son relativamente inespecíficos y también pueden dar lugar a la acetilación de otras proteínas que no son histonas. De hecho, nuestros estudios indican que la acetilación de alguna de esas proteínas alternativas podrían jugar un papel tan importante o más que las histonas. En el segundo trabajo, hemos utilizado la misma combinación de técnicas para investigar la enfermedad de Huntington, en la que se produce una falta de acetilación de histonas que podría explicar parte de la patología, pero donde se carecía de la información acerca de qué genes concretos estaban afectados. Nuestros resultados muestran por primera vez y con el mayor grado de resolución las regiones del genoma afectadas por los compuestos HDACi o por la enfermedad de Huntington, respectivamente en cada uno de los estudios, identificando, así, nuevas posibles dianas terapéuticas. El siguiente paso será identificar entre todas esas dianas las auténticamente relevantes para la acción neuroprotectora de los HDACi o para la enfermedad.
Pregunta: En los últimos años, algunos estudios y modelos experimentales han puesto el foco en el impacto positivo que tendrían los inhibidores de HDAC en Alzheimer por su papel neuroprotector. ¿Su trabajo apoya esta tesis?
Respuesta:Dicha tesis se basa en una serie de estudios anteriores en los que han participado docenas de investigadores de todo el mundo. Nosotros no hemos trabajado directamente en modelos de la enfermedad de Alzheimer, pero sí hemos demostrado hace unos años el impacto positivo de estos compuestos en un tipo de discapacidad intelectual, el síndrome de Rubinstein-Taybi, una enfermedad genética poco frecuente asociada a deficiencias en la acetilación de histonas. Como hemos indicado anteriormente, también describimos ahora los defectos en acetilación de histonas asociados a otra enfermedad neurodegenerativa importante, la enfermedad de Huntington. Juntos, estos estudios indican que los inhibidores de HDAC son beneficiosos, pero aún no se sabe bien cómo. Nuestro trabajo representa un importante avance en la descripción de los mecanismos de acción de estos inhibidores, y es un paso imprescindible previo al posible uso de estos compuestos para tratar la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurológicas asociadas a deficiencias en la acetilación de histonas, así como para un mejor diseño de estos fármacos que mejore su efectividad y reduzca sus posibles efectos secundarios.
Pregunta: Según esto, no sólo el Alzheimer, sino también el Parkinson o Huntington, se verían favorecidas por la acción de estos inhibidores. ¿El mecanismo por el que actuarían es el mismo en todos los casos o cada una de estas enfermedades tiene su particularidad?
Respuesta:Creemos que sí. Las enfermedades de Parkinson, Alzheimer y Huntington por poner tres ejemplos, presentan en común una serie de características moleculares como la presencia de agregados de proteína insolubles que anteceden la muerte neuronal. El origen de esos agregados y las neuronas afectadas difieren entre las enfermedades, en el caso del Parkinson son neuronas de la sustancia negra, en el Huntington neuronas del estriado y en Alzheimer la corteza cerebral está muy afectada. Creemos que los HDACi inciden en procesos básicos de la función neuronal y por ello parecen ser beneficiosos en condiciones muy variadas.
Pregunta: ¿La investigación de su equipo concluye aquí o seguirán profundizando en la acción de este tipo de fármacos en enfermedades de tipo neurodegenerativo?
Respuesta:Angel Barco (AB): Pretendemos seguir trabajando en esta línea de investigación. En este estudio hemos investigado las dianas inmediatas de estos compuestos e identificado una nueva molécula, un factor de transcripción, que creemos que juega un papel clave en los efectos de estas drogas. Los siguientes pasos son estudiar el papel en neuroprotección de la activación de ese factor de transcripción por los inhibidores de HDAC y definir, también a nivel de todo el genoma, las consecuencias del tratamiento crónico, prolongado en el tiempo, con estos compuestos. Luis M. Valor (LMV): Por mi parte, estoy ensayando diversas terapias que modulan la expresión de genes, incluyendo el uso de los inhibidores de HDAC, para su aplicación en modelos de la enfermedad de Huntington.
Pregunta: El CSIC vive momentos difíciles por la falta de financiación general de la que adolecen los institutos y los proyectos. ¿Su equipo también se ha visto perjudicado por los recortes de los presupuestos?
Respuesta:AB: Sí. Inevitablemente. La continuidad de todo el personal implicado en este estudio es incierta. El doctor Luis M. Valor, principal responsable de los estudios relacionados con el corea de Huntington, terminará próximamente su contrato Ramón y Cajal y seguramente, después de haber trabajado durante años en la Universidad de Cambridge antes de regresar a España, se vea obligado a emigrar de nuevo. El Dr. José López-Atalaya, responsable del estudio con inhibidores de HDAC, dependía de un programa de contratación de doctores del CSIC que ahora ha desaparecido. Lo mismo ocurre con la beca de la estudiante Deisy Guiretti, también participe en el estudio. Todos los programas de contratación de investigadores jóvenes del CSIC dejaron de existir el año pasado. La posibilidad de continuar o renovar el equipo de investigación parece una quimera. Esto no es una situación particular de nuestro grupo. La mayor parte de mis colegas se encuentran en una situación parecida. La falta de futuro e incertidumbre, es desafortunadamente, la norma hoy en día. LMV: La mayor repercusión no solamente consiste en el mantenimiento de los proyectos actuales sino en el desarrollo de las vías de investigación que una vez iniciadas podrían no tener continuidad. En mi caso, tengo un contrato Ramón y Cajal que finaliza a finales del año que viene, y es a día de hoy bastante improbable que pueda permanecer en el centro de investigación en el que actualmente me encuentro. En el mejor de los casos esto supondría mi marcha al extranjero y, por tanto, una ruptura con la línea de investigación que estoy tratando de establecer. Poniendo un ejemplo, supongamos que tenemos éxito y encontramos una terapia prometedora en nuestros modelos. La falta de financiación y de perspectiva laboral haría que dicha terapia no se pudiera seguir evaluando.
Pregunta: ¿Una sociedad como la nuestra, que se enfrenta a un notable envejecimiento de su población, puede permitirse dejar de apoyar a la ciencia?
Respuesta:La respuesta es clara: no. Nuestra opinión, obviamente, no es imparcial, pero creemos que es un enorme error no invertir en investigación. Nuestra clase política está más interesada en los réditos a corto plazo, posiblemente pensando más de cara a futuras elecciones, que en crear un sistema sólido no solamente de investigación e innovación, sino también de sanidad y educación, que involucre a todos los agentes sociales por encima de partidismos. Aunque la inversión en I+D pueda parecer considerable, hay que tener en cuenta que a largo plazo supone ahorro y beneficios en forma de patentes y creación de pymes cuyo origen es la investigación básica que se está desarrollando en centros como el CSIC. Por ejemplo: si invertimos en la prevención del cáncer, el sistema de sanidad ahorra el costoso tratamiento de futuros pacientes. Lo mismo ocurre con las enfermedades neurodegenerativas: si invertimos en mejores técnicas de diagnóstico y en tratamientos que al menos retrasen la aparición de los síntomas incapacitantes, el sistema de sanidad podrá ahorrar en el tratamiento de este tipo de pacientes, que se caracterizan por ser de larga duración. Todo ello sin contar con el ahorro adicional del coste emocional de los pacientes y de sus familiares, de difícil estimación en términos económicos. Afortunadamente otros países son conscientes de esta necesidad y están realizando un enorme esfuerzo en investigación en enfermedades neurológicas y psiquiátricas. España parece ir en dirección contraria a esa tendencia. Los recortes afectan a todas las áreas, pero creo que son especialmente dramáticos en el caso de la investigación básica, incluso en el área biomédica, porque no se ve un impacto negativo del recorte a corto plazo aparte de la descomposición del propio sistema de I+D. Supongo que como país podríamos limitarnos a ofrecer servicios asistenciales mientras que otros países realizan la investigación en esas enfermedades. Incluso puede que esa sea una mejor solución que estrangular de tal forma el sistema de I+D español que deje de ser competitivo internacionalmente.
Pregunta: ¿A qué achacan que la investigación sea habitualmente una de las primeras áreas que se recortan en época de “vacas flacas”?
Respuesta:Existe una primacía de intereses a corto plazo, que frecuentemente son particulares, sobre el interés general a largo plazo. La investigación, especialmente la básica, es un proceso lento y que requiere de un enorme esfuerzo colectivo internacional. De vez en cuando un grupo realiza un descubrimiento particularmente relevante para la clínica o el desarrollo tecnológico, pero esos avances se sustentan en una enorme masa de datos generados por la comunidad científica internacional. Eliminar a España de ese escenario supone aumentar algo más el paro nacional (no demasiado, al fin y al cabo los investigadores somos pocos) y renunciar a formar parte del principal motor de progreso que tiene la Humanidad, pero no tiene un efecto monetario inmediato salvo el ahorro de unas partidas pequeñas si se comparan con las que maneja el Ministerio de Fomento o las implicadas en el rescate bancario. Las repercusiones culturales y económicas tardarán en llegar. Mientras: “¡que inventen ellos!”
